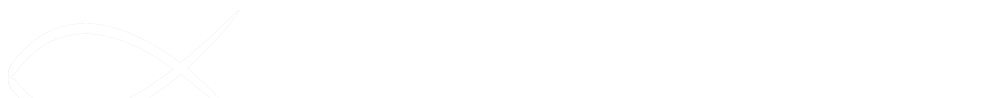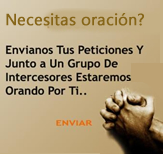El designio de Dios Padre para la humanidad es que creamos en su enviado, Jesucristo. No nos ha enviado a un profeta de segunda, o un adivino, o un revolucionario social. Aún más, tampoco es un profeta de primera, un sacerdote justo o un gobernador integérrimo. Se trata de su Hijo eterno, Dios De Dios y Luz de Luz.
La fe en Cristo como Hijo de Dios por naturaleza eleva la firmeza de la afirmación de «único camino al Padre» a un principio innegociable. No se puede competir a esas alturas con reducir a Jesús de Nazaret a muchas cosas a las que se ha reducido, sea a través de principios doctrinales, sea a través de reducciones culturales que terminan en un sincretismo que recuerda los panteísmos de Grecia y Roma. La idea del Concilio de Nicea fue precisamente esa: afirmar con rotundidad quien es verdaderamente el hijo de María. Con su habitual perspicacia e ironía, Chesterton afirmaba: «Si suprimimos el credo niceno y cosas similares, estaremos haciendo un flaco favor a los vendedores de salchichas». Es un modo de afirmar lo firme de la fe en Jesús como Dios. Si lo quitas, el mundo quedaría afectado profundamente. Después de dos milenios, el camino recorrido es mucho y la madurez de la Iglesia, muy grande. Ha iluminado la cultura occidental.
Con Cristo es todo o nada. Si hay medias tintas, ya no es todo, sino nada. Es la idea de fondo de esa afirmación de la carta de San Juan. Por eso, la llamada a creer en el Mesías se traduce inmediatamente en una conversión al mensaje que viene a traer a la tierra.
El Señor comienza su vida pública con un imperativo llamando a la conversión. Conversión hacia Él, hacia sus palabras, hacia su presencia imponente como perfecto hombre y perfecto Dios.
Página web desarrollada con el sistema de Ecclesiared