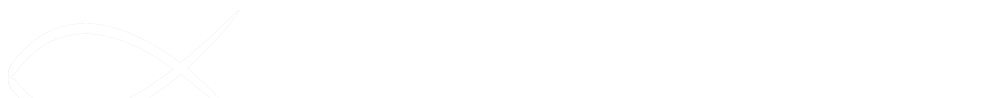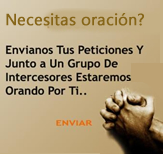Santos: Bruno, fundador; Sagar, Barto, Balduino, Probo, Renato, Román, Térico, Artaldo, Apolinar, Fraterno, Magno, Adalberón, obispos; Godofredo, Pardulfo, abades; Alberta, Erotis, Marcelo, Casto, Emilio, Saturnino, mártires; Epifania, virgen; Nicetas, monje. Beatas María Francisca de las Cinco Llagas, virgen, y María Ana Mogas Fontcuberta, virgen y fundadora; Diego Luis de San Vitores, mártir (beato).
De vez en cuando se corren las voces que señalan una determinada fecha para el fin del mundo. Cuando se acercaba el año mil fue todo un clamor de negros presagios; pero pasó la fecha fatídica y no ocurrió el fin.
Tras el augurio feliz vino una ola vitalista que agradecía la nueva propina de vida. Para unos tomó alas el espíritu creativo, los más se pierden en ansia de placer que deja tras sí un reguero de violencia, frivolidades y herejías; por muchas partes hay simonía (pecado consistente en comprar y vender bienes eclesiásticos o dignidades como si fueran churros), ligereza en el clero y relajo en la observancia de Órdenes que hasta entonces fueron modelo de fidelidad.
Claro que pronto sonaron clarines que llamaban a una reforma para centrar los ánimos en lo esencial. Hacía falta limpiar las costumbres, volver a recuperar su tono la vida eclesiástica, hacer libre a la Iglesia de las intromisiones del poder civil. Bruno fundará la Orden de los Cartujos y restaurará con ello el monacato en Occidente.
Nació hacia el 1030 en Colonia, en la familia de los nobles Ubior. Estudió en Reims y en París. Se ordenó sacerdote en Colonia y pronto fue canónigo de la Colegiata de San Cuniberto, profesor y Canciller. Todo un personajillo eclesiástico que prometía aún llegar a más. Pero como fue hombre de bien no tuvo más remedio que cantar las cuarenta al arzobispo Manasés, que se mostró despiadado, cruel y ambicioso; con palpable injusticia intentaba posesionarse de los bienes de los monasterios, incluidos los cálices y vasos sagrados. Era el metropolita uno de esos hombres que, amparados por su alta dignidad clerical, pensaban que todo era tan suyo como los amos lo son de sus cortijos; había perdido el sentido de servicio que comportaba su oficio y, con todas las razones del mundo, pretendía administrar a su favor. Tuvo que denunciarlo al papa y así pasó lo que pasó. La represalia fue sonada, porque no siempre acompañan al poder la humildad y el honor.
Asistiendo a unos solemnísimos funerales en París por el alma de un tal Raimundo que había sido doctor eminente y muy apreciado por su saber y virtud, pasó un hecho insólito que influyó de manera decisiva en Bruno y en otros más que estuvieron presentes. Al menos así se cuenta. Resulta que, en un determinado momento de la liturgia funeraria, el muerto habló. No se puede ni imaginar el asombro y revuelo de los presentes, porque eso no sucede todos los días; lo normal es que, cuando uno se muere y se le va a enterrar, bien muerto está.
Por si fuera poco, lo que el muerto dijo ponía los pelos de punta: «Por justo juicio de Dios he sido acusado». Quien presidía las honras fúnebres decidió dar por concluida la ceremonia y aplazarla para el día siguiente. Hizo bien; ¡cualquiera podía continuar con aquello hasta el final! Pero al día siguiente, en el mismo momento de la ceremonia, se repitió la escena con la misma proclamación. Y lo mismo aconteció un día más ante la muchedumbre de gente curiosa que se juntó.
Ni siquiera sé si la historia cuenta más, ni si terminaron por enterrar al muerto o no. Pero aquella triple escena removió tanto el ánimo de Bruno que pensó más ¡y muy enserio! en los inapelables juicios de Dios; como estaba tan escamado de las injusticias de los hombres y era bien consciente del poco mérito de su ampulosa vida, decidió con otros seis compañeros, tocados por el milagro presenciado, dejar todas las grandezas humanas y entregarse a Dios por entero.
Después de unos tanteos en varios lugares y monasterios para vivir en soledad y silencio tratando a Dios, terminaron en el año 1084, en el desierto que llaman de la Chartreuse o Cartuja, cerca de Grenoble, en los Alpes del Delfinado, Bruno, Laudino, que era doctor y teólogo de Luca, en Toscana, Esteban de Burg y Esteban de Die, canónigos regulares de San Rufo, en Avignon, Hugo el Limosnero y los seglares Andrés y Guerino. Allí construyeron unas celdillas de madera y una capilla dedicada a la Virgen, y comenzó la Orden de los Cartujos. Viven con austeridad, penitencia y abstinencia completa; visten ásperos sayales blancos; llenan el día entre la oración contemplativa y el trabajo manual con el que solucionan las pocas necesidades de su vida en pobreza; vida solitaria y común: mitad de eremita, mitad de cenobita.
El papa Urbano II que había sido discípulo de Bruno en Reims y conocía su pensamiento, lo manda llamar a Roma para que sea su consejero. Lo hace asistir a concilios, presidir embajadas pontificias y termina por nombrarlo arzobispo de Reggio. Pero, como el deseo de Bruno es la oración en soledad y silencio, se le acepta la renuncia por su terca insistencia y ahora será en Italia donde vivirá su amada soledad contemplativa. Funda el monasterio de Santa María del Yermo y San Esteban del Bosque donde cantará alabanzas a Dios y a su Madre.
Murió el 6 de octubre del 1101 en Calabria, en el monasterio de Santa María del Yermo.
Traer a la memoria el pensamiento de la propia muerte y del juicio de Dios ayuda a plantearse la vida presente y a administrarla con rectitud de cara a Dios. Porque, guste o no, habrá que dar cuenta al final de cómo lo hicimos, ¿no?
Página web desarrollada con el sistema de Ecclesiared